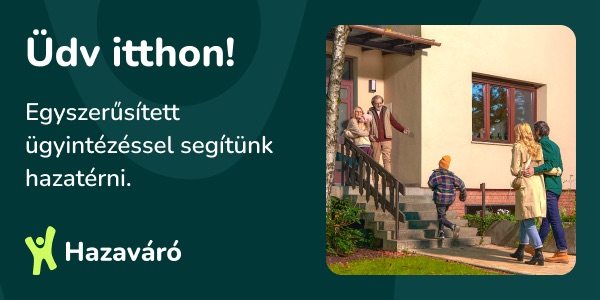Mil años de cultura
Tras muchos siglos de migración, el pueblo magiar llegó de las estepas de Europa Oriental a su patria definitiva: la Cuenca de los Cárpatos, el lugar que antaño había constituído el imperio ávaro. Después de la Conquista de la Patria, acontecida en el ańo 896 y dirigida por el príncipe Árpád, el pueblo húngaro muy rápidamente abandonó el modo de vida ganadero nómada, cambiándolo por la agricultura, y luego de poner fin también a las correrías occidentales, como resultado de la derrota que le infligieran las tropas del emperador Romano Germánico, Otón I, en Augsburgo en 955, ya por iniciativa del gran príncipe Géza, comenzó a aproximarse a las naciones y a la cultura de la comunidad de Estados cristianos occidentales. Géza, a quien los cronistas occidentales ya llamaban rey ("rex"), en 973 envió una delegación de alto rango a la Dieta Imperial alemana de Quedlinburgo, invitó a su corte al obispo de Praga, al pío Adalberto -quien más tarde, en un viaje de catolización, fue asesinado por los prusianos paganos, o sea, los integrantes de una tribu eslava occidental-, contribuyó a la fundación del monasterio benedictino de Pannonhalma bajo la advocación de San Martín, incluso él mismo se bautizó, aunque paralelamente conservó sus anteriores costumbres paganas.
Su hijo, Vajk, quien fue bautizado con el nombre de István (Esteban), ya fue educado para ser un monarca cristiano y pidieron como esposa para él a la hermana mayor del rey Enrique II de Baviera: Gisela. En el año 1000 Esteban se hizo coronar con la corona solicitada del Papa Silvestre II y terminó la labor de construir un Estado, iniciada por su padre. Fundó diez diócesis, varios monasterios, mandó construir iglesias, organizó el sistema de administración pública de los condados reales, derrotó a aquellos jefes tribales que querían conservar la religión pagana y se confrontaron con la orientación europea, pero igualmente defendió su país frente los ataques provenientes de Occidente. Guió su pueblo al conjunto de las naciones de la Europa cristiana y creó el Reino de Hungría. Con toda razón su sucesor posterior, el rey Ladislao, lo hizo elevar entre los santos de la Iglesia, junto con el heredero de Esteban tempranamente fallecido, el pío príncipe Emerico y con el obispo Gellért (Gerardo), quien murió como mártir en los acontecimientos de la sublevación pagana de 1046.
Los orígenes de nuestra cultura y literatura nacionales, se trate de las tradiciones orales transmitidas por el pueblo o de las primeras huellas de la cultura escrita, se pierden en la penumbra de tiempos remotos. Somos herederos de numerosas leyendas históricas relativas a la procedencia de los húngaros, a su migración y acerca de la conquista de la patria. Probablemente, la escritura en idioma húngaro se remonte a un pasado mayor de lo que nos indican los recuerdos conservados, ya que la cultura eclesiástica y cortesana húngara tiene un pasado de casi mil años y desde que San Esteban, el primer rey de los húngaros, se adhirió junto con su pueblo al cristianismo occidental, en los conventos, los capítulos y en las cancillerías reales aumentaba constantemente el número de personas que sabían leer y escribir, si bien es cierto en aquel entonces estos utilizaban en primer lugar el idioma latín, generalizado en la Europa medieval. Sin embargo, tallados en piedra (por ejemplo, en templos de Transilvania), se conservaron algunos recuerdos de la antigua escritura rúnica de los paganos. Bastante temprano surgieron también textos en idioma húngaro, escritos con el alfabeto latino. Después de las esporádicas huellas, procede de mediados del siglo XII nuestro primer texto en prosa: el "Halotti beszéd” (Discurso mortuorio), traducción al idioma húngaro de un escrito de oración necrológica en latín. De un siglo más tarde, proviene el primer poema en húngaro, el "Mária-siralom” (Lamentación de María), creado también sobre la base de un original latino. Después de estos vinieron traducciones de la Biblia, leyendas que trataban acerca de la vida de los santos húngaros, sermones y otros textos eclesiásticos, mientras que el latín siguió siendo por mucho tiempo más el idioma de las escrituras laicas: de las obras históricas y los diplomas.
Los húngaros crearon su propia cultura nacional en el punto de confrontación de dos grandes culturas: provenían del Este, habían adquirido sus tradiciones originales de la cultura ancestral de la región de las estepas de Eurasia, no obstante, como consecuencia del sincero compromiso cristiano y de la inteligente visión de la situación política de sus primeros reyes, aceptaron y abrazaron la cultura occidental y solamente un siglo después de su establecimiento en la Cuenca de los Cárpatos ya encontraron su lugar entre las naciones occidentales. El idioma húngaro pertenece a la familia de lenguas finougrias, los parientes de los magiares son los finlandeses, los estonios y numerosos otros pueblos pequeños que en la actualidad viven en territorio de Rusia, en los montes Urales y en la región del río Volga. Sin embargo, su procedencia étnica también une a los húngaros, en parte, a los pueblos turcos de Asia Interior, la original melodiosidad de su música y su arte decorativo tienen asimismo orígenes turcos. Al vivir en el campo de atracción de la cultura occidental, asimilando la espiritualidad y los valores de la civilización cristiana, la herencia cultural traída del Este solamente se conservó en la estructura profunda de la cultura, antes que nada en el idioma húngaro, el cual no sólo el origen de su vocabulario básico o de su gramática lo unen a la cultura de los pueblos orientales sino también su carácter poético, capaz de crear mitos.
Con todo ello, la nación húngara se convirtió en una nación completamente occidental, cuya evolución se cumplió gracias a los sucesores cultos y de mano fuerte de San Esteban: San Ladislao y Kálmán "el bibliófilo”, Béla III y Béla IV. Desempeñaron un papel similar, es más, llevaron a cabo la grandiosa tarea de la creación de la gran potencia medieval húngara, los monarcas de la dinastía Angevina: Carlos Roberto y Luis el Grande, que a su vez era también rey de Polonia, por lo tanto reinaba sobre un imperio enorme.
La Hungría histórica, antaño rodeado por las montañas de los Cárpatos, era la zona fronteriza y el último baluarte de la civilización occidental: al sur de ella se encontraba el imperio bizantino, representante del cristianismo oriental, luego el imperio turco musulmán que surgió sobre las ruinas del primero; al este de ella estaban los kanatos tártaros y después la potencia mundial rusa. En aquellos tiempos Hungría era una poderosa fortificación del cristianismo occidental; la dinastía real procedente del conquistador del territorio patrio, Árpád, dio más santos a la Iglesia que cualquier otra casa real católica, los caballeros y los reyes caballeros húngaros participaron en las cruzadas dirigidas a la Tierra Santa y el país desempeñó al mismo tiempo cierto rol misionario y transmisor cultural hacia el este y el sur. Ya en los siglos de la Edad Media, el Reino de Hungría era considerado un baluarte del cristianismo occidental. En efecto, las fronteras orientales y meridionales del país constituían a la vez las fronteras del Occidente. Esto lo demuestra muy bien el hecho de que Hungría era la región fronteriza de la construcción de iglesias románicas y góticas: las catedrales San Martín, de Bratislava (la antigua Pozsony) y Santa Isabel, de Kosice (la antigua Kassa), así como los templos Nagyboldogasszony (de Nuestra Señora de Buda), San Miguel, de Cluj (la antigua Kolozsvár) y la iglesia Negra de Brasov (ant. Brassó) siguen siendo, aún en nuestros días, el testimonio de la expansión de la civilización occidental en el Oriente. La arquitectura, la pintura y la escultura medieval húngara surgió en gran parte por iniciativa eclesiástica y en ello jugaron un papel considerable las órdenes monásticas, particularmente los benedictinos y los cistercienses, a la vez que el poder real también nos legó importantes recuerdos arquitectónicos, entre otros, en Esztergom, Székesfehérvár y Buda.
El Estado húngaro medieval, a pesar del indudable desarrollo, de vez en cuando tuvo que enfrentar crisis muy graves, generalmente como consecuencia de que las potencias enemigas que atacaban del Este, en varias ocasiones destruyeron los resultados alcanzados hasta el momento. De esta manera, las tropas mongoles (tártaras), que a mediados del siglo XIII invadieron la parte oriental de Europa y que en 1241 en la batalla de Muhi derrotaron al ejército del rey Béla IV, destruyeron casi por completo el país, haciendo huir incluso al rey, quien después de su regreso, prácticamente se vio obligado a llevar a cabo con éxito una "segunda fundación de la patria”. En el siglo XV apareció en la frontera un nuevo enemigo, de peligrosidad nunca vista: el imperio turco otomano que se expandía desplegando enormes fuerzas militares. Nuestro excelente estratega, János Hunyadi, logró detener esa expansión por largas décadas, cuando en 1456, junto a Nándorfehérvár (la actual Belgrado), infligió una derrota histórica a las tropas turcas. Gracias a esta victoria, que en realidad libró para siempre a la Europa cristiana de la expansión turca, el hijo de Hunyadi, Matías, instalado en el trono real, tan sólo tuvo que entrar en guerras turcas de menor trascendencia, por lo cual intentó edificar un imperio en el Occidente, para emplear luego la fuerza de éste contra los turcos. El Reino de Hungría, ubicado en el orden mundial occidental, se apoyaba sobre bases económicas sólidas (el país era uno de los centros de la minería de metales preciosos de la Edad Media y la renta del rey húngaro alcanzaba los ingresos del monarca de Inglaterra), estableció una organización estatal duradera y creó una rica cultura. Dan prueba de ello no solamente los numerosos y excelentes monumentos de la arquitectura, la pintura y la escultura románica y gótica europeas, sino también el fortalecimiento de la literatura medieval húngara: los códices en idioma húngaro (gran parte de los cuales, lamentablemente fue destruído por las guerras), constituyen una importante biblioteca virtual. En la segunda mitad del siglo XV, durante el exitoso reinado del rey Matías en Hungría, en los palacios de Buda y de Visegrado se estableció un destacado taller de la cultura renacentista europea. La influencia del Renacimiento de Italia dejó sus huellas en Hungría mucho antes que en los demás países de la región centroeuropea. Las magníficas obras maestras de la biblioteca de Matías en Buda, los llamados Corvinas, siguen siendo, desde aquellos tiempos, piezas mundialmente apreciadas del arte tipográfico renacentista.
Hungría no solamente asimiló la cultura cristiana occidental, sino también defendió sus valores con grandes sacrificios y en estas violentas luchas más de una vez quedó sometida por el enemigo proveniente del Este. Constituyó un viraje trágico de las seculares guerras turcas, cuando en 1526 el sultán turco consiguió vencer al rey húngaro en el campo de batalla de Mohács, victoria ésta que tuvo fatales consecuencias para los húngaros. En 1541 también quedó en manos de los turcos la capital del reino, Buda, y el país se dividió en tres partes: en las zonas occidentales asumió el poder la Casa de los Habsburgo, el centro del país fue dominado por los turcos, mientras que en las regiones sudorientales, en Transilvania se estableció un principado húngaro independiente, como último baluarte de la continuidad nacional. La invasión turca duró cientocincuenta años, y fue tan sólo después de 1686, tras la reconquista de Buda, que se restableció poco a poco la organización estatal del reino de Hungría.
Después de las derrotas sufridas a lo largo de la historia, la cultura nacional, y sobre todo la literatura sirvió para reanimar la vitalidad de los húngaros. Contribuyó a fomentar esa fuerza vital la Reforma de Lutero y luego la de Calvino, que también llegaron a suelo húngaro, promoviendo el desarrollo ulterior de la cultura en lengua nativa. Pero, también aportó a esto la renovación católica, que igualmente reconoció la importancia de la cultura nacional. En la época de las guerras turcas y de las luchas de la Reforma, el espíritu creador húngaro se manifestó en la obra de Bálint Balassi, uno de los exponentes más originales de la poesía renacentista húngara; de Péter Pázmány, excelente predicador y fundador de universidad, quien organizó la Contrarreforma católica y de Miklós Zrínyi, exitoso estratega y autor de la epopeya barroca, titulada "Szigeti veszedelem” (El sitio de Sziget). La conquista turca y el gobierno Habsburgo consideraban a Hungría como zona fronteriza del imperio, por ello reprimieron las aspiraciones independentistas húngaras, representadas en primer lugar por los príncipes de Transilvania: István Bocskai, quien se volvió contra los monarcas Habsburgo, Gábor Bethlen, y luego Ferenc Rákóczi II, elegido príncipe por los estamentos húngaros.
Debido al desmembramiento del país y a la pérdida de su independencia, las instituciones de la cultura occidental no pudieron desarrollarse verdaderamente. De manera que, a diferencia de siglos anteriores, el país no tuvo una corte real propia, que en todos los países europeos era un importante ente organizador del progreso cultural. La cultura nacional se albergaba en la corte principesca, más modesta, de Transilvania, en los palacios de la alta nobleza, en las aulas episcopales, en las escuelas eclesiásticas, en los conventos y en las parroquias. La causa de la literatura y de la nación seguían estrechamente entrelazadas, el erudito enciclopedista de Transilvania, János Apáczai Csere, proclamó el programa de las escuelas en lenguas vernáculas, y los memorialistas transilvanos ilustraron de forma personal los acontecimientos históricos. Las memorias del príncipe Ferenc Rákóczi II dieron fiel testimonio de las luchas internas que conmocionaban a una gran personalidad, y en la corte del príncipe vivía Kelemen Mikes, renovador de la prosa húngara, quien se vio obligado a exiliarse en Turquía, junto con su señor.
Al finalizar las guerras turcas y habiéndose apaciguado las luchas de independencia, en el siglo XVIII comenzaron en Hungría las décadas de un desarrollo relativamente tranquilo. En ello jugó un papel muy importante la reina María Teresa, quien debido a su política tolerante y al cariño que sentía por el pueblo fue la primera descendiente de la dinastía de los Habsburgo que conquistó la simpatía de los húngaros. Tras las enormes devastaciones, el país volvió a ser reconstruído: las construcciones barrocas de la época cambiaron la antigua imagen de Hungría. Se erigieron palacios, catedrales, bibliotecas y escuelas y al cabo de poco tiempo también renació la cultura literaria. Los jóvenes húngaros que prestaban servicio en la guardia de corps en la corte vienesa fueron los primeros en conocer los ideales de la Ilustración francesa y alemana y por iniciativa de ellos cobraron fuerza las bellas letras y la literatura científica en lengua vernácula. En este período el país, como reino que disponía de un cuerpo estatal propio y funcionaba de manera autónoma, formaba parte del imperio Habsburgo, por lo que su independencia no era total. El muy popular hijo de la reina, José II, deseaba establecer una monarquía centralizada y aunque introdujo reformas de gran valor en el ámbito social y religioso, no tenía la intención de cumplir las aspiraciones de los húngaros en cuanto a temas culturales y del idioma.
Su sucesor eliminó incluso las reformas introducidas por iniciativa de José II. Por ello, el movimiento republicano húngaro, surgido a raíz de la ilustración francesa y de la revolución parisina de 1789, aspiró a cambios muy radicales, pero sin ningún éxito: sus dirigentes fueron ejecutados o encarcelados.
Por consiguiente, los talleres de la independencia nacional y de las transformaciones sociales se organizaron en el campo de la literatura, en pos de las ideas de la ilustración y del liberalismo occidentales. Tras el tormentoso siglo y medio del yugo turco, la vida intelectual húngara volvió a encontrar la corriente principal del desarrollo cultural occidental. Eran representantes de estos ideales el ex-prisionero Ferenc Kazinczy, quien se consagró a la renovación moderna del idioma húngaro, Mihály Csokonai Vitéz, quien en su breve vida implantó el mundo sentimental de la poesía rococó y Dániel Berzsenyi, en cuyas formas poéticas neoclásicas ya aparecía el universo visionario y filosófico del romanticismo.
La primera mitad del siglo XIX fue la era heroica tanto de la historia como de la literatura húngaras. Las dietas húngaras y la transformación social de la época sentaron las bases de la liberación de la servidumbre de la gleba y de la edificación de la sociedad burguesa; el húngaro se convirtió en el idioma de la vida estatal y la cultura magiar pudo dar alcance una vez más a la cultura de las naciones occidentales. El conde István Széchenyi, persona de una vasta cultura occidental, quien se orientaba sobre todo a base de ejemplos ingleses y también resultó ser un excelente autor de diarios, se puso a la cabeza de la labor de construcción económica y política de la llamada "era de las reformas” húngara. A raíz de su abnegado trabajo organizador se creó la Academia de Ciencias de Hungría, se construyó el Puente de Cadenas, que unió Buda y Pest, se inició la edificación de la red ferroviaria húngara y la regulación de los ríos Danubio y Tisza.
En la literatura húngara, los representantes del romanticismo nacional evocaron el pasado heroico del país, profesando el ideal de la libertad y ampliando los horizontes nacionales hasta las perspectivas europeas. Las figuras más destacadas de esta época fueron el poeta y político Ferenc Kölcsey, autor del himno nacional, József Katona, creador del drama nacional, Mihály Vörösmarty, quien se expresó en el lenguaje de la poesía mítica del gran romanticismo europeo, Miklós Jósika, autor de novelas históricas populares y József Eötvös, propagador de los ideales del liberalismo.
La aspiración a reformas sociales y políticas despertó el interés por la cultura y la vida del campesinado, y al cabo de poco tiempo la poesía ya se inspiraba en el lenguaje y en las costumbres populares, haciéndose eco de los deseos del pueblo. Los clásicos de este populismo poético fueron Sándor Petőfi y János Arany, cuya suerte también puede ser ejemplar. Ambos tomaron parte en los acontecimientos de la revolución que estalló el 15 de marzo de 1848, para que en suelo húngaro también se hiciese realidad el triple lema de la revolución francesa de 1789. La revolución buscaba conquistar la independencia total del país frente al imperio austríaco y quería asegurar la igualdad de derechos de los ciudadanos; deseaba establecer un Estado burgués moderno frente al régimen de los estamentos. El líder de esta revolución fue Lajos Kossuth, excelente orador y pensador político, afamado también más allá de las fronteras del país. A la revolución que no derramó ni una sola gota de sangre, le siguió una sangrienta guerra de independencia; la corte vienesa primero instigó contra los húngaros a una parte de las minorías nacionales de Hungría, luego intervino con fuerza militar, pero finalmente sólo pudo someter la autodefensa de los húngaros uniendo fuerzas con el Estado más autocrático de la Europa de entonces, la Rusia de los zares. En esta lucha de defensa legítima sacrificó su vida Petőfi y guardó los dolorosos recuerdos de esta aplastada guerra de independencia, en su poesía elegíaca, Arany.
Después de la derrota, nuevamente le correspondió a la cultura nacional, particularmente a los escritores, el papel de mantener despierta la voluntad de vivir de la nación y de brindar ideales a los húngaros desilusionados. Los poemas épicos de János Arany evocaron las páginas más gloriosas de la historia húngara, Mór Jókai en sus novelas escribió verdaderos poemas heroicos acerca del amor a la libertad de los húngaros, Zsigmond Kemény en sus novelas históricas y ensayos políticos puso de manifiesto el requisito del autoconocimiento nacional y de la cuerda política realista, mientras que Imre Madách representó la visión mítica de la historia y del futuro de la Humanidad entera, en su drama titulado "La tragedia del hombre”. Desempeñó un rol semejante la música nacional: las óperas de Ferenc Erkel y la música de Ferenc Liszt (lo mismo que su actuación personal) sirvieron igualmente al fortalecimiento de la identidad nacional.
Los húngaros lograron resistir el grave peso de la opresión, sin embargo, como resultado de los esfuerzos del prudente político de la reforma, Ferenc Deák, del monarca Habsburgo que quería hacer la paz con la nación, Francisco José I, y de su cónyuge, la reina Isabel, quien sentía un amor sincero por los húngaros, en 1867 se produjo el compromiso austro-húngaro y se formó la Monarquía Austro-Húngara dualista, con sede en Viena y Pest-Buda. En la accidentada historia de los húngaros nuevamente llegó la época del progreso, a la vez que el peso del país aumentaba paulatinamente dentro de la Monarquía, así es como en el congreso de Berlín de 1878, llamado a regular las relaciones entre las grandes potencias europeas, el ex-revolucionario húngaro, conde Gyula Andrássy, representó a la Monarquía.
A lo largo del casi medio siglo, transcurrido entre el compromiso y la primera guerra mundial, en Hungría se llevó a cabo una fuerte transformación burguesa, se desarrolló sobremanera la industria, el comercio, se completó el sistema ferroviario y se establecieron las instituciones de la constitucionalidad parlamentaria. Sin embargo, el país en vías de desarrollo y de fortalecimiento, hubiera debido vencer problemas sumamente graves. Casi la mitad de la población de Hungría la constituían minorías nacionales (alemanes, rumanos, eslovacos, serbios y rutenos), y estos pueblos exigían derechos autónomos, que el gobierno húngaro no tenía la intención de concederles. Además de ello, el país necesitaba urgentes reformas sociales, seguía en vigor el sistema latifundista y las masas del campesinado empobrecido, los obreros organizados de las grandes industrias y las capas burguesas e intelectuales, cada vez más fuertes, reivindicaban transformaciones radicales. No obstante, los gobiernos conservadores húngaros se oponían consecuentemente a cualquier intento de reforma. Los poemas pesimistas de Gyula Reviczky y de János Vajda, así como las novelas irónicas de Kálmán Mikszáth informaban sobre este período, cada vez más rico, sin embargo sumido entre conflictos. Una vez más, la vida intelectual debió representar los ideales del desarrollo libre, del compromiso con las nacionalidades y de la transformación democrática. A comienzos del siglo XX, bajo el signo de la renovación nacional y cultural, surgió un movimiento de escritores formado en torno a la revista "Nyugat” (Occidente), que le dio un nuevo significado a la orientación occidental tradicional de la literatura húngara, al implantar las grandes corrientes intelectuales y artísticas del fin de siglo y comienzos de la nueva centuria. La poesía mítica de Endre Ady, la obra representativa de altos principios morales de Mihály Babits, la perspectiva europea de Dezső Kosztolányi, el culto a la belleza de Árpád Tóth y la lira de Gyula Juhász que se concomía entre conflictos espirituales, hicieron que se expresara esa modernidad húngara y europea al mismo tiempo, al igual que las novelas descriptivas de la realidad, de Zsigmond Móricz, y el mundo de ensueño de Gyula Krúdy, que en su manejo del tiempo llegó a los mismos resultados que los renovadores europeos occidentales del género de la novela.
También participaron en la renovación intelectual nuestros compositores y artistas plásticos, entre ellos Béla Bartók y Zoltán Kodály, quienes injertaron las tradiciones de la música antigua y popular húngara en la cultura musical moderna y, por otro lado, József Rippl-Rónai, Tivadar Csontváry Kosztka y Lajos Gulácsy, quienes crearon una genuina pintura húngara en la huella de los ideales internacionales del impresionismo, del simbolismo y del modernismo. Al mismo tiempo, esta pintura húngara se ubicó orgánicamente dentro de la historia del arte europeo, es más, además de Viena, Budapest fue el principal foco del arte modernista (Sezession).
La renovación intelectual acontecida a comienzos del siglo XX en Hungría, fue promotora de una verdadera "nueva era de reformas”. Sin embargo, los planes reformistas no tuvieron resultados, porque en 1914 estalló la primera guerra mundial, que los húngaros, junto con los demás pueblos de la Monarquía, combatieron hasta el final y perdieron en el bando de la Alemania imperial. La derrota sufrida en la guerra no permitió la reorganización moderna, la transformación federal del imperio austro-húngaro, sino por lo contrario, se desintegró incluso la antigua Hungría. Tras la transformación democrático-burguesa que tuvo lugar principalmente en Budapest, en el otoño de 1918, el golpe militar comunista de 1919, encabezado por Béla Kun y luego las conmociones sociales provocadas por la contrarrevolución "blanca", encabezada por el almirante Miklós Horthy, el tratado de paz firmado en el palacio Trianon, cerca de París, redujo a una tercera parte el territorio histórico de la Hungría que se hacía independiente, disminuyó su población a menos de la mitad del número anterior de habitantes y sometió a uno de cada tres húngaro al poder de gobiernos ajenos, convirtiéndolos en minoría.
La vida económica húngara se repuso con muchas dificultades de las pérdidas sufridas y el sistema político implantado durante la regencia de Miklós Horthy no promovió ningún tipo de modernización social verdadera, sino todo lo contrario: mantuvo los privilegios de las capas dominantes tradicionales. Aún así, en los años treinta se manifestaron los resultados de la modernización económica y cultural, estos últimos se debieron al ministro de Cultura, conde Kunó Klebelsberg, quien actuó con un concepto bien definido. Sin embargo, la capa dirigente política húngara y el pueblo húngaro no pudieron aceptar las injusticias del pacto de paz de Trianon y reaccionaron con desesperación ante la política de represión del que fueron víctimas los tres millones de húngaros empujados a la suerte de transformarse en minorías. Por consiguiente, la política del país en primer lugar no se preocupaba de la modernización necesaria de la sociedad, sino que se dedicaba al asunto de la subsanación de los agravios de Trianon: la revisión territorial. En aquellas circunstancias históricas desfavorables, la literatura tuvo que representar nuevamente los ideales de las reformas sociales y del progreso europeo. El círculo de la revista "Nyugat” (Occidente): Mihály Babits, Dezső Kosztolányi, Frigyes Karinthy, Milán Füst, Jenő Tersánszky Józsi y la nueva generación de escritores que se alineó junto a ellos: Lőrinc Szabó, Sándor Márai, Sándor Weöres, Miklós Radnóti, así como Károly Kós, Sándor Reményik, Lajos Áprily, Jenő Dsida y Zoltán Jékely, de Tranislvania, se manifestaron, en representación del humanismo europeo, contra la barbarie de la época: tanto contra los movimientos de extrema derecha como de extrema izquierda. Lajos Kassák, destacada personalidad creadora del vanguardismo húngaro, reclamaba la transformación con ímpetu rebelde, mientras que Sándor Sík, representante de la espiritualidad católica, se manifestaba en defensa de los valores cristianos universales. Los representantes de la izquierda literaria: Attila József, Lajos Nagy y Tíbor Déry, buscaban una nueva armonía humana dentro del orden de una sociedad comunitaria. Una de las tendencias intelectuales más fuertes de la época fue la formada por los llamados "escritores del pueblo”, que se encargaron de la representación de los intereses campesinos: Gyula Illyés, László Németh, János Kodolányi, István Sínka y Áron Tamási, quien trabajaba en Transilvania sometida a la soberanía de Rumanía, unieron el ideal de la democracia agraria y la voluntad de la renovación nacional con la poética de un realismo literario modernizado.
A la espera de la subsanación de los agravios padecidos a consecuencia del tratado de Trianon, Hungría se convirtió paulatinamente en aliada de Alemania y de Italia, y mediante la intercesión de ellas, en parte pudo recuperar los territorios perdidos: en 1938, la franja habitada por húngaros de la llamada "Región Alta" (Felvidék), en 1939 la "Subcarpática" (Kárpátalja), en 1940 Transilvania del Norte y la "Tierra de los Seclers" (Székelyföld), y en 1941 la región de Bácska. No obstante, todo ello comprometió al país con las "potencias del eje”, de manera que en 1941 Hungría también se convirtió en parte beligerante, luego en el invierno de 1942-1943 la mayor parte de su ejército pereció, víctima de los combates librados junto al río Don. Ni el conde Pál Teleki, quien se sacrificó a sí mismo, ni Miklós Kállay, quien desarrolló una política muy sobria y táctica, pudieron salvar al país de los sufrimientos de la guerra.
La vida intelectual se enfrentó con mucha decisión a la política bélica, proclamando una "resistencia intelectual”. Las personalidades más destacadas de la literatura húngara también se opusieron a la invasión hitlerista acontecida en la primavera de 1944, que expuso al país a las hostilidades y condujo a la deportación y al exterminio de gran parte de los judíos de Hungría. Nuestra literatura se enfrentó a la violencia de la guerra y cuando retornó la paz, nuevamente pudo desempeñar un importante rol al servicio del renacimiento intelectual y moral del país. Durante el período democrático que apenas duró tres años, se configuró una rica vida literaria, talentosos escritores jóvenes se unieron a las generaciones de mayor edad: fortalecieron las filas de los sucesores del movimiento de la revista "Nyugat” los poetas János Pilinszky y Ágnes Nemes Nagy, los prosistas Géza Ottlik, Iván Mándy y Magda Szabó, a la vez que se sumaban al bando popular László Nagy, Ferenc Juhász e István Kormos.
La dictadura comunista establecida con apoyo soviético no solamente ahogó los anhelos de independencia y la creatividad del pueblo húngaro, sino también la libertad del escritor. Decenas de miles de personas fueron encarceladas o internadas en campamentos de trabajo forzado, la tiranía marcada con el nombre de Mátyás Rákosi destruyó casi por completo la estructura mental de la sociedad. Esta dictadura, algunos días fue barrida por la revolución húngara del 23 de octubre de 1956, en cuya preparación espiritual también jugaron un papel importante los escritores. La insurrección comenzó con una manifestación masiva de la juventud universitaria, y a raíz de la interposición armada de la milicia y, luego por la intervención de las tropas soviéticas, se convirtió en una lucha de independencia, en la cual tuvieron un rol clave los obreros jóvenes y los intelectuales. El éxito temporal de la revolución colocó a la cabeza del gobierno a Imre Nagy, líder del ala reformadora del partido comunista, quien apoyaba sinceramente las reivindicaciones revolucionarias; el gobierno revolucionario restableció el sistema pluripartidista democrático, abolió la Autoridad de Defensa del Estado, la organización terrorista de seguridad interna, y anuló el Pacto de Varsovia que el gobierno soviético había impuesto al país.
La revolución de los húngaros y su lucha de independencia librada contra la invasión foránea fueron aplastadas por la fuerza militar soviética. El nuevo gobierno dirigido por János Kádár fue puesto en funciones por la dirección del partido soviético. Este régimen volvió a hacer uso -hasta la llamada "dictadura blanda”, introducida a mediados de los años setenta- de los procedimientos de la dictadura terrorista anterior. A raíz del fracaso de la revolución, muchos huyeron de Hungría, el nuevo poder mandó a cientos de personas al patíbulo, casi medio centenar de escritores fueron encarcelados, entre ellos también Árpád Göncz, quien actualmente es el presidente de la República de Hungría. La vida intelectual tardó en volver en sí, no obstante, desde fines de los años sesenta ya apareció la intelectualidad independiente y en las asambleas de la Federación de Escritores Húngaros pudo encontrar expresión la crítica social de carácter opositora.
En este período trabajaron grandes generaciones de la literatura húngara. Estuvieron al servicio de la renovación permanente aquellos escritores, cuya obra se desarrolló después de 1956, por ejemplo, en la poesía encontramos a Sándor Csoóri, Ottó Orbán, Dezső Tandori, István Ágh, György Petri, en la narrativa a Miklós Mészöly, Tibor Cseres, Ferenc Sánta, en el género dramático a István Örkény, y después a Péter Esterházy y Péter Nádas, quienes sentaron las bases de la narrativa posmoderna húngara. Autores de talento creador reflejaron la vida, los problemas y las esperanzas de los húngaros confinados a la condición de minorías, entre ellos el narrador y dramaturgo András Sütő y los poetas Sándor Kányádi y Domokos Szilágyi. Incluso en los decenios de la dictadura, la literatura húngara siempre estuvo al servicio de la continuidad de la vida nacional, representando los valores de la cultura europea, por lo que desempeñó un rol dirigente también en la transición democrática acontecida al final de los años ochenta.
A partir de mediados de los años ochenta, en la vida literaria, entre los economistas reformadores y en el ámbito de la llamada "oposición democrática”, publicadora de "samizdat” (publicaciones clandestinas), se fortalecieron los movimientos de la intelectualidad de oposición e independiente, luego, como consecuencia de la crisis generalizada del imperio soviético, a finales de los años ochenta se desencadenó el proceso de cambio del sistema político, o sea, de democratización. Como resultado de ello, nuevamente se formaron los partidos históricos: el Partido de los Pequeños Propietarios y el Partido Demócrata Cristiano. Sin embargo, los que cobraron auténtica popularidad, fueron las agrupaciones políticas de nueva creación: el Foro Democrático Húngaro, la Alianza de Demócratas Libres y la Federación de Jóvenes Demócratas. Tras la disolución del Partido Obrero Socialista Húngaro, se creó el Partido Socialista Húngaro. En 1990, como resultado de elecciones pluripartidistas, se formó el gobierno de centro-derecha de József Antall, Árpád Göncz fue elegido presidente de la república, y más tarde, de acuerdo con la alternación política, en 1994 formó gobierno Gyula Horn, ubicado a centro-izquierda, mientras que en 1998 lo hizo Viktor Orbán, situado a centro-derecha. Se establecieron en Hungría las instituciones del Estado de derecho democrático, en 1999 el país se convirtió en miembro de la OTAN, y previsiblemente, dentro de algunos años formará parte de la Unión Europea.
Ha cambiado también considerablemente la situación de los húngaros que viven en los países vecinos. Los 1,8 a 2 millones de húngaros que viven en el territorio de Rumanía (en la Transilvania histórica, en el Partium y la región de Bánság), los 600 mil que viven en Eslovaquia, los 200 mil de región Subcarpatiana (perteneciente a Ucrania) y los 300 mil habitantes húngaros de Voivodina, en Yugoslavia (que en total suman aproximadamente tres millones), habiéndose librado de la política represiva -también en el aspecto nacional- del régimen comunista, aspiran en todos esos sitios a establecer su propio sistema institucional político y cultural. En todas las regiones húngaras se han creado las organizaciones de representación política, que han podido desempeñar roles parlamentarios y en varios lugares incluso gubernamentales, se han creado numerosas escuelas húngaras, organizaciones sociales civiles y eclesiásticas, así como instituciones culturales. No obstante, todas ellas tienen que enfrentar la ideología del Estado-nación y el estatismo que aún prevalecen hoy en día
También ha cambiado la situación de la emigración occidental húngara, que tradicionalmente ha desempeñado una misión nacional; los húngaros que viven en el Occidente ya pueden mantener libremente relaciones con su patria natal y con las instituciones de la misma.
Esta revisión panorámica de los siglos de la historia y de la literatura húngaras pueden darnos dos importantes lecciones. En primer lugar, que la literatura húngara siempre ha estado dentro de la corriente de las literaturas europeas, representando no sólo los ideales europeos tradicionales: la causa de la libertad individual y de la solidaridad colectiva, sino también recorriendo el trayecto histórico de la literatura europea, ya que siempre ha buscado sus ideales en el cauce de las tendencias intelectuales y artísticas occidentales y siempre ha contribuído de manera creativa al desarrollo de la cultura europea. La otra gran enseñanza reside en que nuestra literatura siempre estuvo orgánicamente entrelazada con la vida, las aspiraciones y la historia de la nación. Según el testimonio de la historia, los conceptos de nación y literatura, o de nación y cultura, nos vuelven la cara de manera dialéctica: lo que, viéndolo de un lado, constituye la lucha histórica de una comunidad humana por su supervivencia, visto por el otro lado, es la continuidad histórica y un sistema de valores artísticos y literarios de grado superior; y lo que visto desde un lado es pensamiento, forma poética y argumento épico, por el otro es una lucha desesperada para que una comunidad humana encuentre su hogar en su tierra natal y dentro de la comunidad de las naciones, para que se le brinde la posibilidad de conservar y presentar al mundo entero sus propios valores intelectuales y morales. Esta doble aspiración y misión intelectual puede manifestarse en toda su plenitud en el año 2000, cuando los húngaros conmemoran, y a su vez exponen ante la comunidad de las naciones, la obra histórica del rey San Esteban.
Historia de la música
Hungría, gracias a su fecunda vida musical y a sus excelentes intérpretes de fama mundial, ha conquistado un lugar ilustre entre los países que cuentan con tradiciones musicales de varios siglos y mucho más abundantes que ella. La nación húngara pertenece al grupo de las naciones pequeñas, no obstante, se le menciona como una “superpotencia” musical. No ha sido nada fácil conquistar este calificativo, ya que los acontecimientos trágicos de la atormentada historia del pueblo húngaro también han afectado la vida musical. Sin embargo, las interrupciones del desarrollo sólo han podido obstaculizar el progreso de manera provisional; en todas las épocas, los talentosos músicos han logrado vencer las circunstancias adversas y mantuvieron el país en los corrientes musicales de Europa.
En las tempestades que acompañaron la historia de Hungría, se destruyeron, con pocas excepciones, los documentos de la temprana vida musical (partituras, instrumentos), por ello, al momento de investigar las épocas remotas solamente podemos apoyarnos en fuentes secundarias y en los resultados de las ramas científicas afines (arqueología, lingüística, etc.). La música húngara culta, desde los mismos comienzos de su existencia, estuvo estrechamente relacionada con la música autóctona del pueblo, por lo cual el estudio de la música folklórica nos permite examinar únicamente los siglos que perdidos en el olvido. A lo largo de los siglos la música popular pudo conservar la esencia de las antiguas melodías. Con respecto al patrimonio de canciones folklóricas húngaras conservadas hasta nuestros días, puede determinarse con relativa exactitud a qué época histórica se remonta cada canción, sobre la base de la línea melódica, del alcance del sonido, del número de sílabas, de la ornamentación y de la forma de interpretación de las canciones, y, aunque el canto haya sufrido ligeras variaciones a lo largo de los siglos, siempre se reconocen en su versión actual las características de su época de origen.
El llamado “nuevo estilo”, surgido a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, difiere fundamentalmente de todos los “antiguos estilos” anteriormente existentes, debido a su forma ascendente, cerrada, de estructura cupular, sus series melódicas largas y su amplio registro. Los estilos antiguos – si bien la fecha de nacimiento, la temática, la forma de interpretación y la difusión geográfica de las canciones es muy distinta entre unas y otras– coinciden en la utilización de la línea melódica descendiente. De esta manera, clasificamos por igual entre los estilos antiguos las endechas que se remontan a la época anterior a Ia Conquista de la Patria (896), las danzas de gaita y de porquerizos, de origen medieval, y las melodías en tono mayor y en tono menor, procedentes del siglo XVIII.
No se conservó prácticamente ningún tipo de apunte acerca de la música de los siglos anteriores a la fundación del Estado húngaro, acontecido en el año 1000. Sólo podemos suponer, cómo debió sonar un canto entonado durante la ceremonia del chamán, o el canto épico que guardaba la memoria de los antepasados. Nos lleva de vuelta a tiempos anteriores a la conquista de la patria, la música de la tradición de llorar a los difuntos: la endecha pentatónica que se conserva en Transilvania y la endecha diatónica que se conoce en todo el territorio de habla húngara. Originalmente, estas melodías no sólo se usaban para llorar a los difuntos, sino que se asociaban con distintos textos rituales o épicos. Por lo tanto, debían sonar de manera similar también los llamados cantares de gesta, que inmortalizaban la vida, las hazañas gloriosas y la muerte de los héroes.
En la segunda mitad del siglo X, los húngaros se adaptaron al rico tejido cultural de Europa. En el terreno de la música, el mayor desafío para nuestros antepasados era que debían asimilar los nuevos valores y alcanzar un nivel cultural más alto, conservando simultáneamente sus peculiaridades y sin renunciar a lo propio. La adopción, la difusión y el fortalecimiento del cristianismo jugaron un papel importantísimo desde el punto de vista del desarrollo de la música húngara: fue esto lo que arraigó en nuestro país el canto gregoriano, el elevado arte monódico de la época. El otro factor musical importante fue la escuela medieval, que hizo prevalecer el prestigio de la "musica" en todo el ámbito de la cultura. El alumno de la Edad Media debía aprender en las clases de canto de cada día los centenares de melodías que se cantaba en los oficios religiosos, y a través de éstas también llegó a escribir y leer música y a entender de teoría musical. El sistema escolar que constituía toda una red nacional, era homogéneo en este aspecto, y los discípulos aprendían en lo fundamental el mismo material litúrgico y musical, independientemente de si estudiaban en escuelas mantenidas por las catedrales o en las más pequeñas escuelas aldeanas. De esta manera, pudo formarse una versión típicamente húngara de la música llana (gregoriana). Se elaboraban cada vez más libros de coro adornados y códices, con una forma de notación típicamente húngara. Podemos atrevernos a decir que en la Hungría medieval el conocimiento de la música formaba parte de la cultura de toda persona educada, y aunque no se podía hablar de escolaridad general obligatoria, el canto coral entonado todos los días en las iglesias, en presencia y con la participación del pueblo, creó una base común de la cultura musical idéntica en todo el país.
Son más escasos nuestros recuerdos referentes a la música laica de la época. Lamentablemente, no hemos heredado ninguna fuente con música escritaanotada, podemos apoyarnos nada más que en los apuntes literarios y en la memoria de la música popular. Los apellidos y los topónimos de nuestras cartas medievales frecuentemente hacen alusión a instrumentos musicales y a ocupaciones de músico (Sípos /pífano/, Dobos /tamborilero/, Igricfalva /pueblo del juglar/, Regtelek, etc.), lo que también indica lo difundida que estaba la música festiva y de entretenimiento. Los soberanos húngaros recibían gustosos a músicos extranjeros de visita en sus cortes. Varios poetas trovadores de renombre, así como Minnesänger alemanes pasaron por los palacios de los reyes de Hungría. Gaucelm Faidit y Peire Vidal debieron llegar en 1198 a la corte de Emerico (1196-1204), en el séquito de la joven esposa aragonesa del rey. Oswald von Wolkenstein (1377-1445) estuvo en Hungría durante el reinado de Segismundo (1387-1437). Esto indica que la música lírica más sofisticada de la era de los caballeros también se arraigó en nuestro país.
Los grandes cambios económicos y sociales de la baja Edad Media también ejercieron influencia sobre la vida musical. Además de los antiguos centros eclesiásticos, también comenzaron a florecer nuevas ciudades, y se apreciaba cada vez más la cultura. Se mantuvo la tradición anterior de la música gregoriana, pero al lado de ella se manifestó un interés creciente por el canto polifónico. Inicialmente las melodías gregorianas se interpretaban a dos voces, y se les añadía pequeños poemas intercalados. Esta práctica se estableció en los siglos XIII y XIV. Constituyó una polifonía más desarrollada que la anterior, cuando a las melodías independientes se les añadió una segunda e incluso una tercera voz de compás marcado y rítmico. En las cortes reales y prelaticias también se interpretaban obras compuestas en el estilo de motete de los Países Bajos, el más desarrollado de la época.
Uno de los monarcas europeos más ricos y cultos de la segunda mitad del siglo XV fue Matías Hunyadi (1458-1490). El coro de su capilla real estaba compuesto por 40 músicos, y –tal como lo describió el director del coro papal que visitó Buda– este coro en número y en calidad no tenía nada que envidiarle al conjunto papal o al coro de la corte borgoñesa. En la corte de Matías también se tocaba música instrumental de cámara, pero lamentablemente no se conservan las partituras de aquellas piezas. Los compositores e intérpretes probablemente eran artistas extranjeros, principalmente italianos y flamencos. El rey, buscando un alto nivel de calidad, contrató a numerosos músicos y cantantes extranjeros, de esta manera pasaron por su corte varios músicos contemporáneos de gran fama, entre ellos el compositor flamenco Jacques Barbireau (aprox. 1408-1491), el laudista italiano más destacado de la época, Pietro Bono (1417-1497) y el célebre cantante-compositor Johannes Stockem, que pudo actuar en el conjunto musical de Matías entre 1481 y 1487.
Este policromo y fecundo mundo musical fue destruido violentamente por la dominación turca (1524-1686) y el desmembramiento del país en tres partes. Los territorios centrales del país pasó a manos de los turcos, aquí prácticamente dejó de existir la vida musical. El canto gregoriano vegetó durante algunos decenios, luego, desde comienzos del siglo XVII, enmudeció para siempre.
El canto monódico de buena calidad tuvo una nueva oportunidad, cuando aproximadamente en 1540 comenzaron a desempeñarse en nuestro país los primeros reformadores protestantes. Al comienzo se traducían al idioma húngaro los antiguos cantos litúrgicos en latín, sin embargo más tarde pasó a predominar en la práctica del canto protestante el cántico popular religioso en verso, el himno cantable por toda la congregación, compuesto de muchas estrofas.
En esta misma época se creó la nueva cultura de canto monódico de la época, el repertorio de cantos históricos. En largos poemas ("crónicas”) se hacía el recuento cantado de los acontecimientos históricos, de los estimulantes apólogos tomados de la Biblia y de los “romances”. Las melodías de dichas historias (crónicas rimadas) se propagaban sobre todo por tradición oral, pero afortunadamente se conservaron dos impresos de partituras de la época, uno de los cuales reunía en un libro (1554) las crónicas de uno de los cantantes de trova más famosos, Sebestyén Tinódi.
En la música húngara de los siglos XVI-XVII llegó a predominar la monofonía. La práctica de música culta de valor artístico superior que se desarrolló en la baja Edad Media solamente pudo sobrevivir en algunos puntos aislados, de esta manera y por primera vez: en la corte de los príncipes de Transilvania. El Principado de Transilvania que se creó en la parte oriental del país, contrabalanceándose hábilmente entre el emperador Habsburgo y el sultán turco, obtuvo una relativa autonomía y contribuyó en buena medida a la conservación de la conciencia de la Hungría soberana. También sirvió estos fines la imitación nostálgica de la corte real medieval. El mecenazgo de los príncipes de Transilvania –Zsigmond János (1559-1571), István Báthori (1581-1586) y especialmente Zsigmond Báthori (1588-1598)– era consabido a lo largo y ancho de la región, por eso numerosos músicos extranjeros de renombre trabajaron en su corte o les dedicaron obras. Figuraban entre ellos Palestrina (aproximadamente 1525-1594) y el compositor del primer método de órgano, Girolamo Diruta (aproximadamente 1550- ?). Durante varios años trabajó en Transilvania el discípulo de Lassus (aprox. 1532-1594), de origen italiano, llamado Giovanni Battista Mosto (aprox. 1550-1596), quien tituló su primer tomo de madrigales, publicado en Venecia, Madrigales de Gyulafehérvár, indicando que sus ricas obras polifónicas habían sido compuestas para el coro de la corte de Transilvania.
En esta misma época vivió y desempeñó su actividad creadora el destacado músico húngaro Bálint Bakfark (1506 ?-1576), laudista y compositor. El primer volumen de sus obras fue publicado en Lyon (1553), y el segundo en Cracovia (1565). En el título de sus publicaciones se mostraba orgulloso de su origen transilvano. Bakfark era un célebre virtuoso del laúd de su época, gozaba del favor de soberanos europeos, y los poetas contemporáneos cantaban su gloria. Su arte contribuyó de manera decisiva al florecimiento y a la independencia de la música instrumental en Hungría.
La burguesía culta de las pequeñas ciudades fronterizas en dinámico desarrollo, de la llamada Hungría real, sometida a la soberanía de los Habsburgo (la parte norte del país, la región del Felvidék y el Transdanubio Occidental), se vinculó a la cultura musical europea principalmente a través de la música sacra. Es fácil comprobar este contacto en la vida musical, por ejemplo, de la Pozsony de antaño (en la actualidad: Bratislava), de Sopron, Bártfa (Bardejov) y Lõcse (Levoca). Tanto las autoridades eclesiásticas (obispo, cabildo) como los dirigentes municipales empleaban a músicos bien calificados y remunerados en las iglesias y en las festividades de la ciudad. Las “capillas” de 8-10, más tarde de 10-15 integrantes, estaban compuestas por algunos cantantes, músicos de cuerdas, un organista y un director, y entonaban junto con los torreros (instrumentistas de viento), los motetes renacentistas a 4-5 voces, las obras instrumentales "concertantes", es más, luego también las composiciones eclesiásticas de estilo barroco.
A finales del siglo XVII, en el país liberado después de 150 años de dominación turca y reducido a escombros, la vida cultural también requería ser reconstruida. Esta reconstrucción en la música exigía la adopción del nuevo estilo barroco europeo. Para ello hacía falta tomar como ejemplo modelos extranjeros y se necesitaban muchos músicos extranjeros. A partir de comienzos del siglo XVIII, cada vez más diócesis embellecían la liturgia con suntuosa música barroca, luego con música clásica vienesa y más tarde también aparecieron las obras de los compositores nacionales de buena formación. La importante colección de partituras de la catedral de Gyõr incluye, entre otras, las obras de Antonio Caldara (1670-1736), luego en la segunda mitad del siglo, de Johann Baptist Vanhal (1739-1813), Joseph (1732-1809) y Michael (1737-1806) Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799), así como de Johann Albrechtsberger (1736-1809), que incluso trabajó algunos años en Gyõr. El compositor húngaro quizá más sobresaliente de la época, Benedek Istvánffy (1733-1778) dirigió el conjunto musical de la catedral de Győr desde 1766. Un repertorio similarmente rico y una forma de funcionamiento parecida caracterizaban a las diócesis de Pécs, Veszprém, Szombathely, Székesfehérvár, Eger y Várad, reconstruidas después de la expulsión de los turcos.
Además de las iglesias, fue principalmente la alta nobleza la que pudo permitirse patrocinar la música culta. Ejemplo de ello lo dio la familia más linajuda del país, los Esterházy. Pál Esterházy (1635-1713), quien obtuvo el ducado, fundó una orquesta en la entonces Kismarton (hoy: Eisenstadt), y bajo su nombre se publicó el tomo titulado Harmonia Caelestis, una colección de 55 cantatas eclesiásticas, el primer documento de la música barroca húngara. Las generaciones posteriores a Pál en la familia siguieron desarrollando el conjunto. Desde 1727 dirigió la orquesta el famoso compositor vienés, Gregor Joseph Werner (1693-1766), luego, a partir de 1761, durante casi treinta años el director fue Joseph Haydn. No obstante, esta efervescente vida musical no estaba generalizada en el país, abarcaba nada más que un reducido círculo de la sociedad. El estrato social intermedio, con educación escolar, no tenía acceso a una formación musical moderna, es más, en muchos casos se mostraba hostil frente a la música culta.
A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, en la mitad occidental de Europa se configuraron condiciones sociales burguesas desarrolladas. Para los pueblos de Europa Centro-Oriental, esta fue la etapa de adquirir conciencia como naciones. La fuerza motriz de la ilustración húngara, la capa de la nobleza llana también consideraba importante el carácter nacional de la cultura. ¿Dónde podía buscar esta generación los rasgos húngaros de la música? En la música culta nacional de los siglos anteriores no había ninguna tradición húngara sui generi. A muchos les pareció descubrir esta peculiaridad faltante en la música “populista”, que imitaba las canciones populares y, por esta razón, la nobleza llana se deleitaba con la canción artística de tipo popular y la canción típica húngara.
Existió, sin embargo, también un material musical “nacional” más valioso y tangible: la música bailable húngara de finales del siglo XVIII. En las colecciones de música instrumental encontramos melodías que combinan el mundo occidental de armonías y formas con las tradiciones de la antigua música bailable húngara. Estas danzas se caracterizan por elementos decorativos y motivos rítmicos que en realidad tienen un carácter propiamente húngaro. A esta música la llamamos “verbunkos”. El verbunk originalmente significaba una danza masculina que se bailaba en el reclutamiento de soldados, pero más adelante, convirtiéndose en una pieza de danza autónoma, llegó a ser el punto de partida de la renovación lingüística musical húngara del siglo XIX. Debido a que esta música la tocaban principalmente orquestas gitanas, mucha gente –por equivocación– la identificó con la música gitana, y el libro de Ferenc Liszt, publicado en París en 1859 bajo el título Acerca de los gitanos y de la música gitana en Hungría, contribuyó a fortalecer aún más esa falsa creencia. A pesar de ello, esta música no tiene nada que ver con la auténtica música popular de los gitanos, patrimonio de canciones propio de las grandes masas de gitanos no dedicados a la música.
La genuina música gitana es expresamente vocal y las canciones por lo general son de texto mixto gitano-húngaro. Por otro lado, los gitanos músicos en todas partes tocan la música de su entorno, adoptan los instrumentos musicales y el estilo de interpretación característicos de la región en cuestión, de esta manera en el siglo XIX también hicieron suyos cada vez más elementos de la música culta occidental y los fusionaron con la música bailable húngara de épocas anteriores. La forma característica de tocar de los gitanos, caprichosa e influyente en los sentimientos, puede hacer “música gitana” de prácticamente cualquier melodía.
Los músicos gitanos virtuosos –entre ellos, por ejemplo el famoso primer violín János Bihari (1764-1827)– conquistaron gran fama dentro del país, y luego, a partir de los años 1830, también en el extranjero, gracias al apoyo de patrocinadores húngaros. En la primera mitad del siglo, casi todos los compositores húngaros y los extranjeros que ejercían su actividad en Hungría – János Lavotta (1764-1820), Antal Csermák (1774-1822), Márk Rózsavölgyi (1789-1848), Ignác Ruzitska (1777-1833), Joseph Bengráf (1745? -1791) y Ferdinand Kauer (1751-1831) compusieron su propio Verbung, Danza Húngara o Canción Húngara. Los elementos del estilo verbunkos se introdujeron en la música vocal, y la rítmica y ornamentación, anteriormente sólo características de la música instrumental, aparecieron también en la música escénica, en la ópera y en la composición vocal artística, de esta manera, también en las piezas de Béni Egressy (1814-1851), Gusztáv Szénfy (1819-1875), Kálmán Simonffy (1832-1881) y otros autores. Estos motivos también pasaron a jugar un papel importante en la renovación de la música de cámara y de la literatura sinfónica. Esta música en el conocimiento público se apegó estrechamente a “la imagen de lo húngaro”, lo que se demuestra con el hecho de que en las obras de varios excelentes compositores extranjeros -Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven (1770-1827), Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Maria von Weber (1786-1826), Hector Berlioz (1803-1869) y Johannes Brahms (1833-1897)- el color “a la húngara”, que podría decirse que se puso en moda en aquella época, siempre se expresaba con la aplicación de la entonación verbunkos. Entre estas piezas, la Marcha Rákóczi de Berlioz es la que más se ha difundido.
El romanticismo húngaro, que también en la poesía sentía como nacional la poesía popular ennoblecida, celebraba en el verbunkos, elevado al rango de música culta, el surgimiento de la nueva música nacional. Además del verbunkos, naturalmente también se arraigó en las ciudades húngaras la música culta europea de calidad. En cada vez más sitios se creaban instituciones musicales y las actuaciones de afamados intérpretes atraían un público siempre más numeroso. A lo largo del siglo XIX en muchas partes se propagó la ejecución doméstica de piezas musicales, se fundaban escuelas de música municipales, se inició la edición de partituras y la fabricación de instrumentos, se publicaron revistas de música y la vida de conciertos entró en efervescencia. En Pozsony (hoy: Bratislava), Sopron, Pest, Kolozsvár (Cluj), y luego también en otras ciudades regularmente se interpretaban óperas y los conciertos caseros de público reducido, característicos desde comienzos del siglo, fueron reemplazados por los conciertos públicos en el sentido actual de la palabra, con entradas. La vida de conciertos cada vez más animada trajo consigo el desarrollo del arte interpretativo y de la formación de músicos.
Tras varios intentos fracasados de reunir el verbunkos y la música culta europea de alto nivel, un músico de gran envergadura, Ferenc Erkel (1810–1893) logró esta síntesis en la primera mitad del siglo. En las obras de Erkel (László Hunyadi, Bánk bán) se pronunció por primera vez el idioma húngaro en el escenario de ópera, es más, lo hizo en un lenguaje musical comparable con el de las óperas occidentales. No fue por casualidad que los críticos extranjeros de su época encontraban ligeramente italiano el estilo musical de la ópera titulada Bánk bán. Erkel debió el éxito de sus piezas –además de su actualidad política– al hecho de haber empleado el lenguaje musical húngaro elaborado por él para la caracterización de las escenas “húngaras” de las óperas de una noche entera, y de haberlo combinado con un excelente sentido de la dramaturgia, con el estilo de las óperas francesas e italianas.
La nueva música culta húngara llegó a su máxima expresión en la obra de Ferenc (Franz) Liszt (1811–1886). En los años 1830–1840, Liszt dejó maravillada a toda Europa por sus capacidades de pianista virtuoso y de compositor. Al producirse la inundación de Pest, del año 1838, repentinamente comprobó dónde estaban sus raíces, desde entonces también dio varios conciertos en Hungría. A partir de ese momento ayudó al desarrollo de la vida musical húngara con su arte interpretativo, sus composiciones musicales, sus actuaciones en la vida pública e incluso con dinero. Además de ello, Liszt era un cosmopolita de amplios horizontes, capaz de expresar sus sentimientos patrióticos a un nivel digno de las figuras más destacadas de la historia universal de la música. En sus obras creó una unidad perfecta entre el romanticismo europeo del más alto nivel y la tradición magiar. Así, a través de las piezas de Liszt, pasó a formar parte de la literatura musical universal el legado musical húngaro del siglo XIX. En esta época, además de Liszt, el compositor más prestigioso de Hungría era Károly Goldmark (1830-1915), quien fundamentó su renombre internacional principalmente con sus óperas.
En la segunda mitad del siglo XIX, gracias a su desarrollada vida musical, Budapest se convirtió en un centro del mismo rango de las grandes metrópolis europeas. Su teatro de ópera, sus orquestas y salas de conciertos, así como los afamados directores que trabajaron aquí –entre ellos Artur Nikisch (1855-1922) y Gustav Mahler (1860-1911)- elevaron a la capital húngara a la vanguardia del continente. La Academia de Música de Budapest formó a artistas ejecutantes de renombre mundial, surgieron la crítica musical y la musicología.
En las últimas décadas del siglo XIX –cuando, de manera similar a los países occidentales más desarrollados ya teníamos que contar con la desaparición de la música folklórica– en una última gran llamarada de la cultura popular surgió la canción popular húngara de nuevo estilo. Las grandes migraciones populares que acompañaban las faenas agrícolas temporales (la migración de los temporeros) y el servicio militar obligatorio, prestado en parajes lejanos del suelo natal, contribuyeron por igual a la difusión de las nuevas canciones populares. El nuevo estilo de la música popular no significaba la degradación o el olvido de los estilos antiguos. El célebre etnógrafo Béla Vikár (1859–1945), en sus viajes realizados para coleccionar material, en algunas aldeas encontró nuestra cultura de música popular en pleno auge y con gran diversidad.
A comienzos del siglo XX el arte interpretativo húngaro alcanzó reconocimiento a nivel internacional, y también dentro del país educó a un público entendido y culto. El “vaivén” de los músicos nacionales y extranjeros contribuyó al fortalecimiento de una cultura de interpretación que transmitía valores tradicionales, no obstante también se mantuvo abierta ante las corrientes musicales modernas.
A fines del siglo XIX y comienzos del XX, en Hungría cobró gran popularidad el género de la opereta. Tras las operetas vienesas, cantadas y bailadas -obras de Franz Suppé (1819-1895) y Johann Strauss el jo